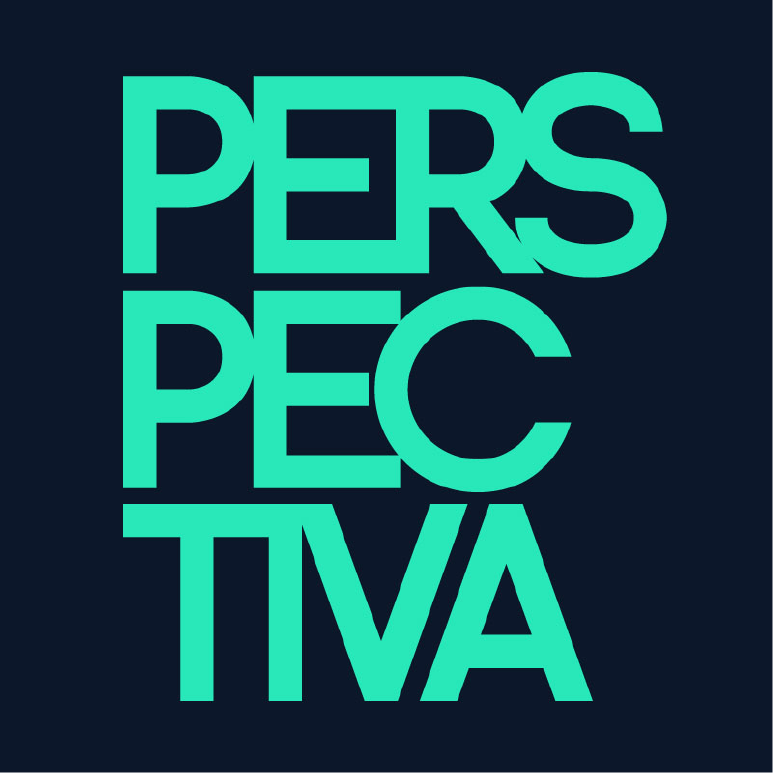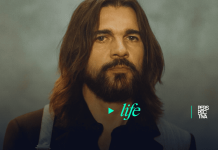Hay leyes que se han ido reformando en función de las transformaciones de la sociedad. Un ejemplo de ello es el Código Civil de Guatemala, que fue elaborado en los 60’s y que en 1998 se reformó un artículo que establecía que las mujeres casadas debían pedir permiso a sus esposos para poder salir a trabajar. Asimismo el artículo reformado en el 2015, que indicaba que la edad mínima en mujeres para contraer matrimonio eran los 14 años y para hombres los 16, ahora la edad mínima es para hombres y mujeres de 18 años (16 con excepción judicial).
Sin embargo, hay transformaciones sociales que no se dan sin el impulso de leyes, como la violencia que es parte de una cultura generalizada en nuestra sociedad. Entre todas sus manifestaciones, destaca particularmente la violencia contra las mujeres, una violencia que hasta hace poco tiempo se empieza a “desnaturalizar”, una ley ha sido fundamental para esta transformación y se trata de la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer (Decreto 22-2008).
Guatemala fue el segundo país en América Latina en legislar con enfoque especializado este tipo específico de violencia, incluye los compromisos adquiridos por el Estado a nivel internacional, por medio de la ratificación de tratados y convenciones sobre derechos específicos de las mujeres en los que se establece que debe incorporarse a la legislación, las figuras delictivas necesarias, contra acciones basadas en discriminación, odio y relaciones desiguales que vayan en detrimento de la dignidad de las mujeres y de su desarrollo integral.
Fue necesaria una ley especializada, además por la magnitud del fenómeno, la violencia contra mujeres por considerarlas inferiores, fenómeno que tiene lugar tanto dentro, como fuera del espacio privado del hogar y que los registros administrativos demuestran que los principales agresores de las mujeres son sus parejas o ex parejas. El último grado de esta violencia es el femicidio, dar muerte a una mujer por su condición de mujer y con una saña específica y particular a su cuerpo y características biológicas propias de las mujeres.
Es actualmente el delito más denunciado en el Ministerio Público, alcanzó en el 2015 un total de 68,742 expedientes, con un total de mujeres agraviadas desde la vigencia de la ley hasta el 2015, de 524,552. Año con año, la efectividad ha ido aumentando, desde el 2008 cuando se logró apenas una sentencia condenatoria, hasta el 2015 en el que se alcanzaron 1,762. En total, en los ocho años de vigencia se registran 5,915 condenados. Es evidente que hace falta mucho por hacer, la negación de justicia para las mujeres sigue siendo un reto para el Estado.
Sería ideal que paulatinamente, la sociedad se vaya transformando y que la violencia contra las mujeres sea cosa del pasado. Ojalá, en determinado momento, sea necesario reformar esta ley, porque la sociedad se ha transformado, peor hoy, a 8 años de que entró en vigencia, aún no es el momento.
No obstante, existe una iniciativa de ley en el Congreso de la República que busca regularla, aduciendo que hay mujeres que abusan de las figuras legales en ella comprendidas y que emiten denuncias falsas. Es probable que las haya, pero los procedimientos judiciales para las denuncias falsas ya están contemplados en el Código Penal. Las regulaciones propuestas, tendrían un efecto contraproducente para esos 60 mil casos anuales, pues las mujeres que sí utilizan esta ley para resguardar su seguridad –la absoluta mayoría- se verían disuadidas y tendrían aún más temor de denunciar.
Quedó más que demostrado en el Foro de Justicia Especializada, del pasado miércoles 13 de julio, que este no es el momento para hacer ese tipo de reformas a una Ley, que hasta ahora se ha ido consolidando en su aplicación y efectividad, y que en palabras de la representante de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, Hilda Morales, “es una ley pionera y ejemplar” para la protección de los derechos de las mujeres, en los cuales no se debe retroceder. El enfoque debe ser mejorar la aplicación de la ley.
Referencias
http://www.un.org/es/women/endviolence/pdf/reg_del_femicicidio.pdf