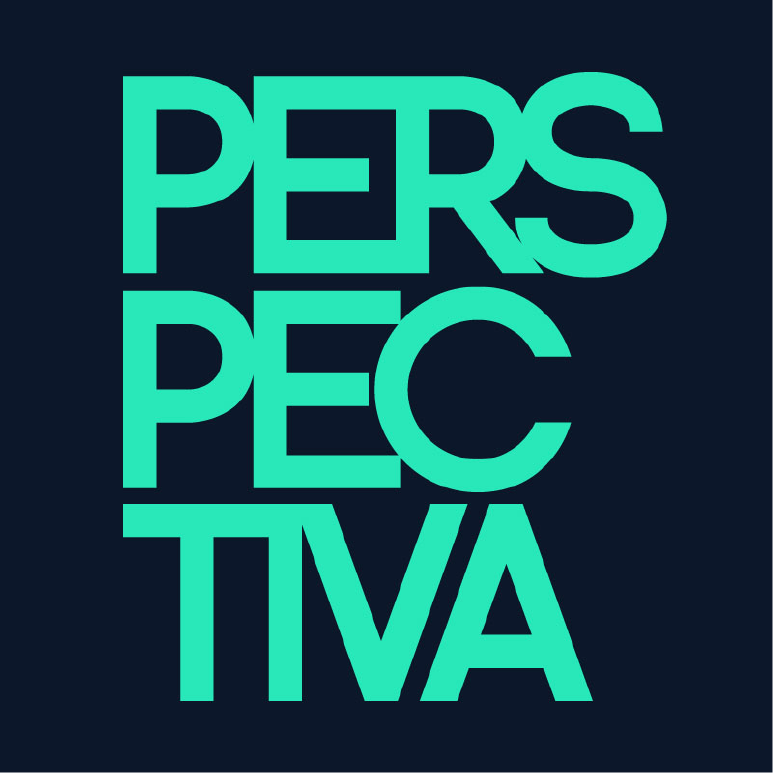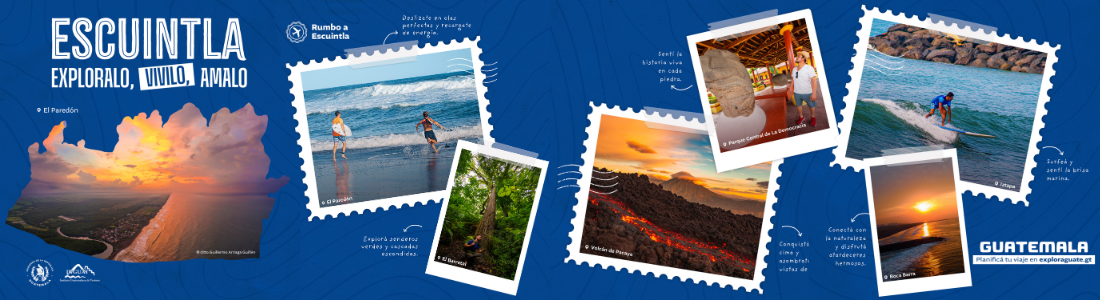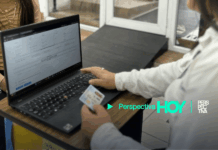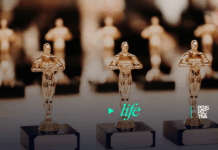Hablar con Mario Mérida es indagar en varias décadas de la historia reciente. Coronel, académico, columnista y escritor fue actor y testigo activo en muchos de los acontecimientos más importantes de los últimos años. Mérida ha escrito sobre el conflicto armado y busca presentar una verdad que no se basa en testimonios ni vivencias sino en documentos y hechos históricos.
En su texto Venganza o juicio histórico, cuestiona la metodología usada por la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), cuyos titulares estaban parcializados por sus convicciones ideológicas. Además, señala que dicha comisión omitió incluir los testimonios de ex patrulleros civiles, ex guerrilleros que conocieron crímenes de la guerrilla y los siete tomos que les entregó la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua)
El libro no es de publicación reciente, pero se torna actual en un momento en el que más de cincuenta militares y un ex guerrillero están en prisión por hechos relacionados con el conflicto armado. Asimismo, es relevante que el informe se esté usando como fuente para procesos, cuando su concepción especificaba que esto no sería posible.
Roxana Orantes Córdova
¿Qué lo motivó a escribir un texto polémico y alejado de la “corrección política”, en un momento en que la opinión pública se inclinaba hacia la CEH?
Inicialmente, el libro nació como un documento primario que se llamaba Elementos para el debate ideológico en Guatemala, partiendo del sustento histórico. Por fortuna, el borrador del informe de la CEH llegó a mis manos unas dos semanas antes de su publicación. Me di cuenta de la total coincidencia con el Remhi y vi que había mucho sesgo. Primero, en ubicar los orígenes históricos, porque una parte lo hacen desde 1954, otra desde 1960.
Pero más aún, establecer de 1981 a 1983 como el período de tiempo en el que hubo genocidio, cuando al final era el período que tenía más defensa que cualquier otro anterior, porque en ese entonces ya existía un instrumento de carácter legal en el campo militar, como fue el plan Victoria 82. No es un documento de consulta, sino un manual de reglas que debían cumplirse.
Luego del tema histórico, está la brevedad del período en el que actuó la comisión. Era una tarea casi titánica pero fue muy simplificada. Me motivaron a escribir el libro tres aspectos: 1. La conformación de la comisión; 2. Los resultados matemáticos que dieron, porque cualquier persona con dos dedos de frente no los hubiera aceptado y 3. En algunas partes no son concretos, tocan el tema con ambigüedad.
Entonces, una memoria histórica que iba a servir para conocer las causas,
porque estaba clarísimo que no tenía carácter procesal, deja de ser científica cuando para acuñar unos conceptos se usan frases como “casi, más o menos, frecuentemente”. Deja de ser serio.
Estos y otra serie de elementos me llevaron a reunir una serie de artículos que había escrito sobre el enfrentamiento armado y convertirlos en mi primer libro, que fue Testigo de conciencia. Periodismo de opinión documentado.
¿Existen omisiones importantes a hechos históricos del conflicto armado?
Entre otros, se omite un dato histórico que era importante que todos conocieran y es que desde 1960, en Guatemala se emitieron 19 amnistías. Los guatemaltecos que se alzaron en armas contra el Estado de Guatemala, por las razones que fueran, tuvieron la oportunidad de reintegrarse a la sociedad con todos sus derechos civiles. Eso fue lo que en parte desactivó el Movimiento 13 de Noviembre. No hubo asesinatos posteriores, nadie los persiguió. Y la gente que permaneció vigente, se quedó peleando en la montaña. Fueron derrotados por el coronel Arana en Zacapa. Ahí terminó la primera fase.
Cada vez que surgió un movimiento armado y llegó a tener determinados niveles de importancia para la gobernabilidad y la continuidad del Estado, se emitieron amnistías. Esto me lleva a asegurar que no se puede demostrar el genocidio en Guatemala, cuando había una ley de amnistía.
Una ex comandante de la guerrilla dijo en una entrevista que había gran deserción de indígenas, sobre todo de las FIL, pero que había que retenerlos a toda costa. Este es uno de los elementos que si se cometió genocidio fue de parte de ellos. Hablo del genocidio tal como lo consignó el Código Penal de 1954, porque mucha gente tampoco sabe que el delito de genocidio. Los otros delitos de lesa humanidad fueron importados después de guerras como la de los Balcanes, Medio Oriente y África. Pero cuando se tipifica en el Código, no se dice que es cometido por fuerzas del Estado, sino dice “cualquier grupo que lleve a cabo este tipo de acciones”.
¿Por qué en su libro afirma que la CEH fue parcial?
Muchos de los artículos que he escrito sobre el conflicto armado fueron documentados con textos provenientes de la guerrilla. Porque los documentos, tanto de ORPA como del EGP son parte de la doctrina insurgente.
Según la comisión, los crímenes de la guerrilla fueron cometidos por “los pocos guerrilleros que actuaban de manera descentralizada de sus mandos superiores”. Entonces, según esto, la URNG nunca se hubiera podido sentar a firmar un acuerdo de paz.
¿Por qué?
Porque no era un grupo colegiado, reconocido. Se suponía que ellos tenían autoridad sobre la gente que operaba en el campo. Sin embargo, recuerdo que Prensa Libre sacó un titular donde decía: “los combatientes conocen por fin a sus comandantes”. Y aparecen los cuatro comandantes en la portada.
Por eso se les llamó “comandantes de cinco estrellas”. Tuve la oportunidad de viajar a Oslo y otros países. Hablé con personas de la Iglesia Luterana, donde les expliqué que el dinero que ellos daban no era para hacer foros sobre la paz sino para armar a los combatientes guerrilleros.
¿Por qué los acuerdos de paz se convirtieron en acuerdos de Estado si la consulta tuvo el No como respuesta?
La consulta se convirtió en un tema de reposicionamiento ideológico y un espacio desde donde se plantearon temas que venían de los acuerdos de paz. La consulta estuvo mal planteada, la presencia en las urnas fue el mínimo del mínimo. No debiera haber sido aceptada. Pero a fin de cuentas fue No.
Y a pesar de esto, se siguen tomando como acuerdos de Estado, debido a acciones del Congreso.
¿Por qué afirma en su libro que la CEH presentó una “verdad construida a partir de testimonios orales seleccionados?
No hubo una recolección de información de campo, sino llamaron a organizaciones que supuestamente habían hecho algún trabajo de ese tipo, pero estos datos ya habían sido vertidos para el Remhi. Y, por supuesto, el Remhi era uno de los documentos a los que hacía referencia la comisión.
En que se tomara solamente la última parte del conflicto se manifiesta el sesgo ideológico de la comisión. En el libro critico en primer lugar la presencia del profesor Christian Tomuschat, quien por haber sido parte del proceso de paz, debió excusarse. También la presencia de Otilia Lux, miembro del CUC, cosa que declaró ella misma.
Y por último, la presencia del licenciado Alfredo Balsells, ya fallecido. Este no es un señalamiento personal, sino desde 1954 aparece como miembro de la estructura de educación de la JPT. Se nos olvida que en su tiempo fue presidente de AEU, en tiempo de la conflictividad. Además fue abogado amparista, cuando el gobierno tomó la Universidad de San Carlos. Considero que, desde el punto de vista ético y moral no debería haber participado, porque evidentemente tenía un interés.
En el libro menciono algo sobre el grupo de los zurdos, encabezados por Miguel Ángel Sandoval, el asesinato de los policías militares en el Sauce, el asesinato de Mario Dari, que vino de la pugna entre izquierda y derecha en la misma Universidad de San Carlos.
Entonces, para la comisión fue cómodo partir del 54 o del 60 para acá, pero la parte fundamental de esa comisión era establecer las causas. Esto significaba una investigación por lo menos de cinco años, con una metodología muy estricta, muy acuciosa, con una investigación de campo muy amplia. No simplemente tomar partes de Conadhegua, del Remhi y decir: 94 por ciento lo cometió el Estado, 4 por ciento otras fuerzas y 3 por ciento URNG.
¿Y de dónde salen esos porcentajes, cuando es conocido que no hay estadísticas?
Fue una estadística al azar. Es ridículo que se le cargue tres por ciento a la guerrilla y cuatro a otros sectores, donde entran empresarios, sector privado, grupos de derecha. Una comisión de esa naturaleza no puede usar ese tipo de adjetivos. La comisión nunca dijo que muchos de los hechos cometidos por la guerrilla estaban tipificados en el Código Penal.
No solamente es un sesgo histórico, sino evidencia la falta de metodología científica de la investigación. En la línea de tiempo que hacen toman del año 1954. El referente pudo ser la Revolución del 44, pero tendríamos que haber analizado los antecedentes, cuando se cambia el régimen de sucesión. El mandato era claro: establecer las causas que llevaron a Guatemala a la confrontación armada.
El Ejército no fue a buscar insurgentes. En su primera etapa va a buscar a los alzados del 13 de noviembre y en la segunda, a perseguir a los que asesinaron al Tigre de Ixcán. Pero no por decisión propia sino por mandato del Comandante General, es decir el Presidente de la República. En este proceso de la llamada justicia transicional, los comandantes del Ejército quedaron fuera, y resulta que la guerra fue entre partes. Y finalmente, en el tema de la justicia transicional, que no es transicional porque ya han pasado varias décadas, se usa este informe como un referente y medio de prueba, cuando era clarísimo que no podía usarse para ello.