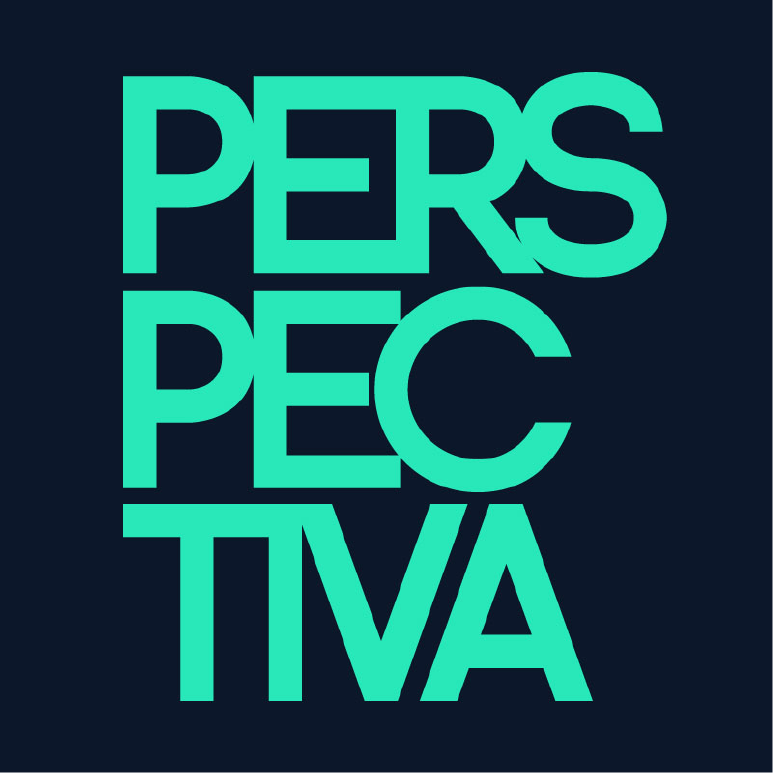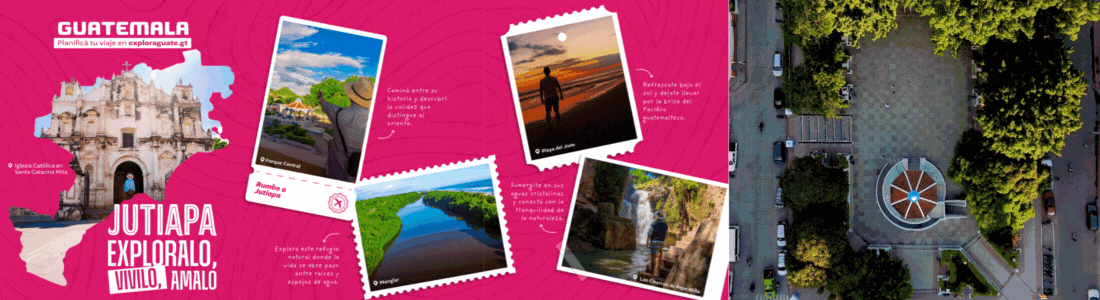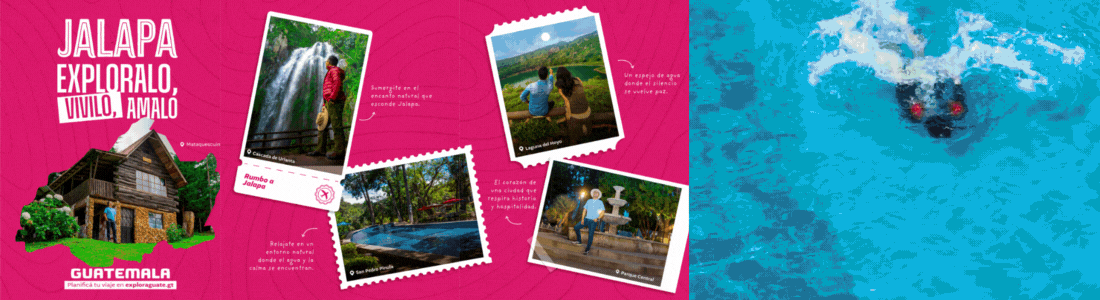La nominación de la película La Llorona a los premios Golden Globes reabre un debate que muchos guatemaltecos tienen a flor de piel ¿hubo genocidio y guerra civil o conflicto armado interno y operativos? Mario Mérida y Tomás Guzaro consideran que no hubo genocidio, mientras la antropóloga Lina Barrios afirma que sí.
Roxana Orantes Córdova
Hace 24 años que se firmaron los Acuerdos de Paz y una década antes, el país había retornado a la institucionalidad democrática. Hace cinco días, un tribunal mantuvo en firme la absolución al general retirado Mauricio Rodríguez Sánchez, ex jefe de inteligencia de Efraín Ríos Montt y la sentencia por el genocidio del pueblo ixil contra ambos fue cancelada en 2013 por la Corte de Constitucionalidad (CC).
El proceso de reconciliación y esclarecimiento no se ha logrado realizar en estos 24 años y, convertido en moneda de cambio en tribunales internacionales, el conflicto armado interno suele ser llamado «guerra civil», lo que según Mario Mérida es un término que no responde a lo que sucedió.
El debate a raíz de que la película La Llorona no resultó premiada como Mejor película extranjera, muestra que el tema sigue afectando a muchos. Por ello, consultamos con tres guatemaltecos que conocen el tema: Mario Mérida, coronel del Ejército que representó a su institución en las negociaciones de paz; la antropóloga Lina Barrios, investigadora en el Instituto de Estudios Interétnicos y de Pueblos Indígenas, y Tomás Guzaro, un líder comunitario ixil que, lejos de compartir la narrativa de la ex guerrilla sobre el genocidio, organizó la mayor deserción de ixiles en el EGP, en la historia del conflicto armado interno.
Además, incluimos un comentario crítico a la película que el abogado Giovanni Fratti divulgó en un video que circula en redes.
«Usaron la falacia del hombre de paja»
Los comentarios elogiosos de la película, dirigida por Jairo Bustamante (Ixcanul y Temblores), son abundantes en la prensa nacional. Es un hecho sin precedentes que un filme guatemalteco haya sido nominado a premio de mejor película extranjera en Golden Globes, lo que seguramente le abrirá el camino a competir en los premios Oscar.
Lo que resulta curioso, es que muchos simpatizantes de las narrativas izquierdistas pretenden usar el incipiente prestigio de la película como un argumento irrefutable para demostrar que en Guatemala hubo genocidio. Entre otros momentos de la cinta, se presenta el juicio contra Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez.
Un fallo anulado por la CC pero que le valió a la juez Yasmín Barrios más de un premio internacional y por lo menos uno de estos premios consistió en miles de dólares.
Según el abogado Giovanni Fratti, «La Llorona es una producción mediocre, llena de lugares comunes y recursos predecibles, que ha recolectado varias críticas negativas en foros internacionales de cinéfilos».
Pero al margen de esto, Fratti analiza en su video el discurso de esta obra, que comenta, está llena de odio y burlas hacia la religión católica y cristiana, a los achaques de la vejez (con alusiones burlescas a la supuesta incontinencia de la señora de Ríos Montt), al Alzheimer y la demencia senil.
«Es una falacia del hombre de paja. Ríos Montt encarna toda la maldad que los izquierdistas atribuyen a los blancos, es decir los no indígenas»
«El general es presentado como un depravado, misógino y se le atribuye una presunta demencia que lo lleva a atacar a su nieta», señala Fratti, quien además enfatiza en que no se menciona ninguna de las acciones terroristas cometidas por la guerrilla: bombas, secuestros, atentados y masacres como Salacuim, Chacalté o el Aguacate, no son mencionadas.
«No todos los campesinos indígenas fueron afines a la guerrilla»
Según Mario Mérida: «en la película aparece un personaje que ejecuta un acto de represión en su pueblo y es recompensado con un ascenso. En realidad, para lograr un ascenso, el militar recibe un curso básico y demostrar entre otros, condición física. Hay varios parámetros para ascender. Esta es parte de esa historia alternativa que se comenzó a construir a partir de 1981, desde que se comenzó a divulgar la narrativa alrededor de lo sucedido en la embajada de España».
«El genocidio no puede tipificarse en Guatemala, porque entre 1960 y la firma de la Ley de Reconciliación Nacional se firmaron 19 amnistías. Dicha ley fue la última, y aunque Álvaro Arzú la denominó de esa forma para congraciarse con la comunidad internacional, era otra amnistía. En casos de genocidio, como el de los nazis contra los judíos, jamás hubiera sido posible una amnistía».
Según narra Mérida, «no todos los campesinos indígenas fueron afines a la guerrilla. Por el contrario, muchos de ellos se organizaron en comités de autodefensa civil.
Por ejemplo, en Chontalá, Chichicastenango, un grupo de vecinos fusiló a una patrulla del EGP que había atentado contra un camión del Ejército que les llevaba alimentos por trabajo. Esta comunidad fue muy visitada por diferentes diplomáticos y funcionarios extranjeros durante el proceso de paz».
El entrevistado señala que entre los titulares de prensa de la época, hay uno de Prensa Libre que informa: «Éxodo de ixiles que huyen de la guerrilla». Según comenta, esto fue consecuencia de los drásticos métodos de reclutamiento de la insurgencia en todos los niveles.
«No fue solamente la acción del Ejército la que rompió el tejido social. También el reclutamiento forzoso de la guerrilla, incluyendo niños, contra su voluntad. Hay que reconocer que siempre se asentaban en lugares donde la ausencia del Estado era evidente. Por ejemplo, en Quetzaltenango no tuvieron arraigo».
Otro recurso narrativo distorsionado que menciona Mérida es el uso de «guerra civil» en lugar de conflicto armado interno, el correcto para describir lo que sucedió en Guatemala. «Para que exista una guerra civil, debe haber dos fuerzas armadas en confrontación. La URNG jamás fue reconocida por otro gobierno, como sucedió con el FSLN o FMLN, por ejemplo. El témino no aplica, pero vende, porque implica que toda la nación estuvo involucrada».
«Para mí sí hubo genocidio», afirma Lina Barrios
La investigadora y antropóloga comenta: «claro que hubo genocidio, porque se mató a población civil de forma indiscriminada. Por ejemplo, en una de las masacres documentadas se reportan unas 170 víctimas, de las cuales por lo menos había 117 niños y el resto eran mujeres».
«Además del pueblo ixil, hubo genocidio contra el pueblo achí. En lugares como Rabinal, la población no ha crecido en la misma proporción que en otros donde no hubo masacres. El genocidio es un término surgido a partir de los crímenes nazis contra los judíos. A nadie se le ocurriría decirle a un judío que no hubo genocidio en contra de su pueblo».
Barrios enfatiza en que en Guatemala existió la intención de destruir un grupo étnico.
«Y esto no significa un exterminio total. Los judíos ahí están. Igualmente, en otros países donde se ha producido genocidio, hay sobrevivientes. Entre otros, vemos cómo el ejército quemaba las milpas, para dejar a las personas sin alimentos. Quemaban las semillas, mataban a los niños no nacidos. Claro que hubo genocidio».
«Con 227 ixiles escapamos de una aldea liberada. Gobernada por los guerrilleros»
A los 35 años, Tomás Guzaro era un joven pastor evangélico que vivía en una aldea de Nebaj. Su comunidad resultó «liberada», es decir tomada por fuerzas del EGP que implantaron un sistema basado en el socialismo.
Esto disgustó a muchos vecinos, que debían alimentar a la tropa guerrillera, sostener varias reuniones de adoctrinamiento semanales y tenían prohibido salir de la comunidad.
«Actuaban drásticamente con la gente que no colaboraba. Quien no aceptaba sus charlas, sus ideas, era considerado un oreja o un reaccionario, así les decían a los que no estaban de acuerdo con ellos o que simplemente no querían formar parte de su grupo. Les decían: si no se alinean se van a morir, y así fue con más de una familia que no participaba. Les cayeron de noche, como ejemplo para los demás que debieron alinearse», recuerda.
«La aldea entera estaba sometida a mucha presión. Nos obligaban a alimentarlos, asistir a sus reuniones y cada pocos días hacían fiestas y obligaban a todos a bailar, cambiando de pareja. Decían que no debía haber celos entre los esposos. Eso no le gustaba a muchos».
Finalmente, Guzaro los convenció de escapar. «Primero íbamos a ser unos 50, pero cuando ya íbamos a salir, resultamos 227. Dios los tocó. Caminamos tres días, hasta llegar al destacamento de Aguacatán, Huehuetenango, y nos entregamos al Ejército. Al llegar nacieron tres niños de señoras que iban en el grupo».
La historia de Tomás Guzaro está narrada en la película Nebaj. No se trata de una ficción, sino de una autobiografía que se llevó al cine con base en un libro escrito por Guzaro, quien considera que en Guatemala no hubo genocidio.
«Para mí, la reconciliación llegó desde que se firmó la paz. Pero también es necesario que cada uno diga lo que hizo. Así como el ejército mató, ellos también mataron y saben dónde están enterradas esas personas. Hasta han llegado a señalar esas fosas para que los exhumen diciendo que fue el ejército y fueron ellos. Es importante que se diga la verdad».